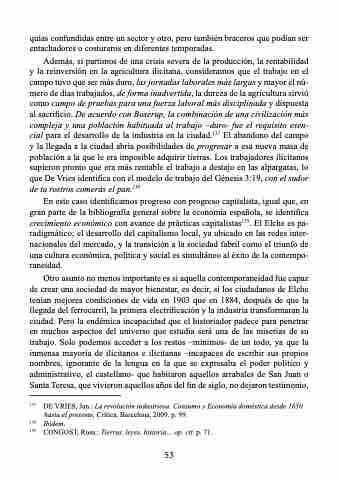Page 53 - Agua, Tierra y Capital
P. 53
quías confundidas entre un sector y otro, pero también braceros que podían ser entachadores o costureros en diferentes temporadas.
Además, si partimos de una crisis severa de la producción, la rentabilidad y la reinversión en la agricultura ilicitana, consideramos que el trabajo en el campo tuvo que ser más duro, las jornadas laborales más largas y mayor el nú- mero de días trabajados, de forma inadvertida, la dureza de la agricultura sirvió como campo de pruebas para una fuerza laboral más disciplinada y dispuesta al sacrificio. De acuerdo con Boserup, la combinación de una civilización más compleja y una población habituada al trabajo –duro- fue el requisito esen- cial para el desarrollo de la industria en la ciudad.137 El abandono del campo y la llegada a la ciudad abría posibilidades de progresar a esa nueva masa de población a la que le era imposible adquirir tierras. Los trabajadores ilicitanos supieron pronto que era más rentable el trabajo a destajo en las alpargatas, lo que De Vries identifica con el modelo de trabajo del Génesis 3:19, con el sudor de tu rostros comerás el pan.138
En este caso identificamos progreso con progreso capitalista, igual que, en gran parte de la bibliografía general sobre la economía española, se identifica crecimiento económico con avance de prácticas capitalistas139. El Elche es pa- radigmático; el desarrollo del capitalismo local, ya ubicado en las redes inter- nacionales del mercado, y la transición a la sociedad fabril como el triunfo de una cultura económica, política y social es simultáneo al éxito de la contempo- raneidad.
Otro asunto no menos importante es si aquella contemporaneidad fue capaz de crear una sociedad de mayor bienestar, es decir, si los ciudadanos de Elche tenían mejores condiciones de vida en 1903 que en 1884, después de que la llegada del ferrocarril, la primera electrificación y la industria transformaran la ciudad. Pero la endémica incapacidad que el historiador padece para penetrar en muchos aspectos del universo que estudia será una de las miserias de su trabajo. Solo podemos acceder a los restos –mínimos- de un todo, ya que la inmensa mayoría de ilicitanos e ilicitanas –incapaces de escribir sus propios nombres, ignorante de la lengua en la que se expresaba el poder político y administrativo, el castellano- que habitaron aquellos arrabales de San Juan o Santa Teresa, que vivieron aquellos años del fin de siglo, no dejaron testimonio,
137 DE VRIES, Jan.: La revolución industriosa. Consumo y Economía doméstica desde 1650 hasta el presente, Crítica, Barcelona, 2009. p. 99.
138 Ibidem.
139 CONGOST, Rosa.: Tierras, leyes, historia... op. cit. p. 71.
53